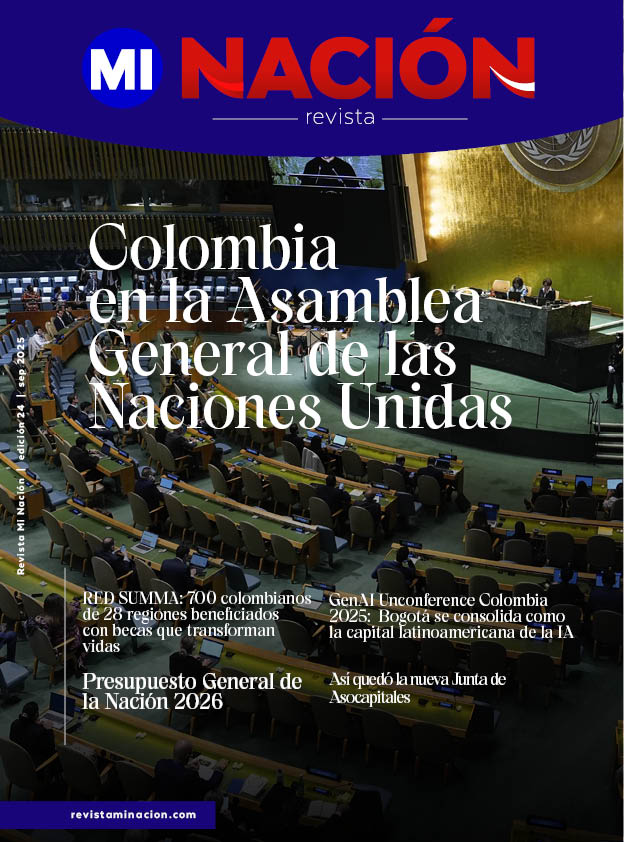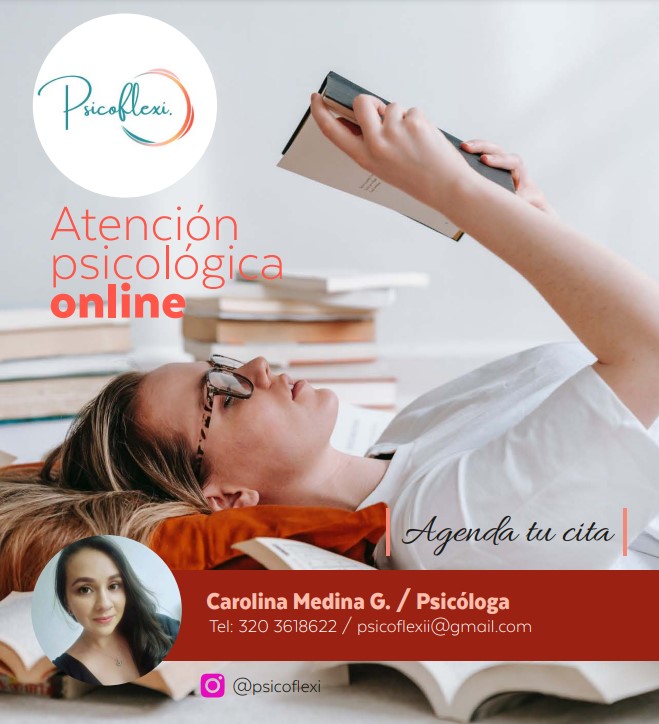El sistema penitenciario necesita modernización, inversión y voluntad conjunta”: TC Daniel Gutiérrez Rojas, Director del INPEC
En entrevista exclusiva con Revista Mi Nación, el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Teniente Coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, abordó la misión de esta entidad clave dentro del sistema de justicia colombiano. Con un enfoque claro en la seguridad y la resocialización, explicó cómo la entidad, más allá de la custodia y vigilancia de los privados de la libertad, tiene el mandato constitucional de fomentar su reintegración a la sociedad.
“La columna vertebral del sistema penitenciario es la resocialización”, afirmó el director, destacando el papel fundamental del estudio, el trabajo y la enseñanza como medios para lograr la reinserción social. Además, agradeció el espacio brindado por la revista para reflexionar sobre el impacto que tiene el fenómeno del crimen organizado en el país y la región.
¿Qué tipo de programas de resocialización, formación o reintegración ofrece actualmente el INPEC a la población privada de la libertad?
Actualmente tenemos una población privada de la libertad de aproximadamente 104.000 personas en condición intramural. Es clave diferenciar entre condenados —con sentencia ejecutoriada— y sindicados —procesados sin condena firme—. Nuestros programas de resocialización están enfocados en los primeros.
Ofrecemos acceso a la educación mediante estudios presenciales y virtuales, convenios con colegios y universidades, y el sistema CLEI, que permite avanzar en primaria y bachillerato en menor tiempo. Cerca de 4.000 internos son analfabetas y casi el 80 % no ha terminado el bachillerato.
También impulsamos actividades culturales, deportivas, de acceso a la justicia, uso de bibliotecas y formación en oficios. Un eje central es la industria penitenciaria, donde destaca la marca Libera, con 23 puntos de venta en el país. En cárceles como la de Calarcá, los internos cultivan café, elaboran panadería y comercializan productos, en un modelo integral de reinserción social y emprendimiento.
¿Considera usted que el modelo penitenciario de El Salvador es replicable en Colombia? ¿Qué aprendizajes podrían aplicarse o descartarse?
A veces se opina desde lo que se ve superficialmente, sin conocer los detalles de cómo funciona un modelo penitenciario. Lo que hemos visto en medios y redes sociales sobre El Salvador son imágenes impactantes de pandilleros realizando trabajos forzados, construyendo infraestructura pública. Pero debemos aterrizar esas visiones a nuestra realidad.
Es importante que se esté hablando del sistema penitenciario, porque históricamente ha sido un tema olvidado o incómodo. Nadie quiere una cárcel cerca, ningún alcalde la propone porque no da votos, pero es una infraestructura esencial para la seguridad y el desarrollo social. Una cárcel genera empleo, comercio, transporte, servicios, y conecta con miles de familias.
El debate sobre modelos extranjeros debe partir de un principio: el respeto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y de la ciudadanía en general. Las cárceles son un reflejo de la sociedad. Es válido observar buenas prácticas internacionales, pero siempre con el enfoque de reinserción social. Los estudios muestran que los delitos están vinculados a riesgos sociales específicos, y a partir de ese análisis deben diseñarse políticas de atención y tratamiento. La meta debe ser que quien entre a la cárcel deje de delinquir y salga transformado, con herramientas reales para rehacer su vida.
¿A Colombia le interesa acercarse a ese modelo o no hay intención?
Son modelos distintos. Allá el trabajo en prisión es obligatorio; aquí es voluntario. Cada país tiene una Constitución distinta y un marco legal propio. Más allá del interés puntual, lo esencial es que Colombia defina y fortalezca su propio modelo penitenciario, aprendiendo lo útil de otras experiencias —no solo de El Salvador—, sino también de Estados Unidos, Argentina, o de sistemas penitenciarios europeos. Por ejemplo, en EE. UU. hay cárceles federales y estatales; en Argentina, federales y provinciales. Colombia no es un Estado federal, así que ciertas estructuras no aplican directamente. Lo importante es construir un sistema sólido, respetuoso de los derechos y orientado a la resocialización.
¿Cuál es su diagnóstico sobre la crisis que enfrenta el sistema penitenciario y carcelario en Colombia en cuanto a hacinamiento, corrupción y seguridad?
Hablar de “crisis” implica que hay un desbordamiento, una pérdida de control total del Estado sobre la institución. Eso no sucede hoy en el sistema penitenciario colombiano. No estamos ante una institución fallida. Sí existen problemas, desafíos importantes como el hacinamiento, pero no una crisis.
Actualmente, el hacinamiento en el INPEC se encuentra entre el 26 % y el 27 %, lo que equivale a cerca de 22.000 personas por encima de la capacidad. No es un nivel crítico si se compara con cifras históricas del país —donde el hacinamiento superó el 50 o 60 %— ni con otros países de la región: Perú registra cerca del 140 %, Brasil alrededor del 90 %. En Ecuador, incluso, hay fugas masivas y la fuerza pública debe intervenir directamente en el control de las cárceles.
En Colombia, el INPEC sigue al frente de la operación penitenciaria. Las cárceles tienen presencia y control institucional. Podemos ingresar a cualquier establecimiento en cualquier momento para hacer operativos, requisas, traslados, jornadas de resocialización, graduaciones educativas o actividades culturales, como desfiles con mujeres privadas de libertad. Eso demuestra gobernabilidad.
Ahora bien, sí enfrentamos retos serios. La corrupción es uno de ellos, y es un fenómeno que no es exclusivo de Colombia: ocurre en todos los sistemas penitenciarios del mundo. Al convivir con personas que han infringido la ley, algunas de las cuales desean continuar en la delincuencia, se generan dinámicas complejas. Hay intentos de cooptación a funcionarios mediante violencia, intimidación o sobornos. Internos que buscan privilegios, introducir teléfonos, sustancias o mejorar sus condiciones a través de medios ilegales, generan hechos de corrupción que debemos enfrentar con firmeza.
¿Qué medidas se están implementando desde el INPEC para combatir la corrupción interna y mejorar las condiciones de los centros penitenciarios?
Este tema requiere equilibrio: por un lado, están las condiciones de los privados de la libertad, y por otro, la dignificación de la labor del servidor penitenciario. Existe una percepción muy negativa sobre el INPEC, con afirmaciones injustas que lo tildan como la “peor alcantarilla del país”. Pero no se visibilizan las condiciones reales en las que trabajan nuestros funcionarios.
Los trabajadores del INPEC asumen múltiples roles: son psicólogos, abogados, trabajadores sociales y, muchas veces, el único vínculo humano cercano para el interno. Arriesgan sus vidas a diario, enfrentan amenazas contra ellos y sus familias, y aun así regresan cada día a cumplir su deber. Cuando un privado de libertad entra a prisión, muchas veces el derecho penal deja de acompañarlo, y el servidor penitenciario se convierte en su guía para entender el sistema penitenciario, calcular redenciones o hacer valer sus derechos.
Hoy contamos con unos 16.000 funcionarios, pero deberíamos tener al menos 30.000 para responder adecuadamente a la demanda. Esa sobrecarga de trabajo, la falta de personal y de profesionales especializados son factores que, aunque no justifican, sí contribuyen a que se presenten casos de corrupción.
La corrupción no solo nace dentro del INPEC, también es inducida desde la delincuencia. Por eso la estrategia tiene dos frentes: prevención y sanción. Hacemos campañas de sensibilización para alertar sobre los riesgos de caer en actos de corrupción. Pero si eso no basta, pasamos a la acción disciplinaria, y si la gravedad lo requiere, a la acción penal.
Un funcionario que permite el ingreso de un celular tal vez lo vea como una simple falta, pero si ese celular se usa para extorsionar desde adentro, ya estamos frente a un delito. Por eso varios servidores han sido investigados y capturados por la Fiscalía, vinculados a hechos como el ingreso de teléfonos, estupefacientes o beneficios indebidos. La lucha contra la corrupción es frontal, con sanciones internas y judiciales claras.
Se habla cada vez más de cárceles sistematizadas y tecnificadas. ¿Qué avances ha hecho Colombia en esta línea y qué retos existen para modernizar la infraestructura carcelaria del país?
Ese es uno de los grandes desafíos. La modernización tecnológica del sistema penitenciario permitiría reducir el contacto directo entre el servidor penitenciario y la persona privada de la libertad, lo cual no solo disminuye riesgos de corrupción, sino que mejora la seguridad humana para el funcionario y la eficiencia operativa.
En países como Estados Unidos, por ejemplo, un solo funcionario puede operar varios pabellones porque las puertas se abren con botones o sistemas automatizados. En Colombia, en cambio, todavía se requiere que el funcionario abra manualmente cada celda, con llave, frente al interno, lo que implica un esfuerzo constante y un riesgo permanente.
La verdad es que estamos rezagados en tecnología penitenciaria. No se han asignado los recursos necesarios para avanzar de forma decidida en esta área. Además, enfrentamos un problema grave de infraestructura: muchas cárceles del país tienen más de 200 años. Solo diez han sido construidas desde el año 2010 hasta hoy. Algunas, como la cárcel de Ibagué, son consideradas patrimonio arquitectónico, pero no cumplen con los estándares actuales de seguridad y dignidad.
 ¿No aplica el modelo de alianzas público-privadas para la construcción de nuevas cárceles?
¿No aplica el modelo de alianzas público-privadas para la construcción de nuevas cárceles?
Actualmente, en Colombia la responsabilidad de la prisionización recae exclusivamente en el Estado. No se ha implementado el modelo de alianzas público-privadas para este fin, aunque podría ser una alternativa viable a futuro. Por ahora, la custodia y vigilancia siguen siendo monopolio estatal.
Y ahí es donde cobra sentido hablar de dignificación del trabajo penitenciario. Si un funcionario cuenta con una infraestructura adecuada, acceso a tecnología, condiciones laborales justas —incluyendo pensiones, sueldos y garantías— se reducen los factores de riesgo para la corrupción. A su vez, esto impacta directamente en las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad: menos hacinamiento, espacios seguros, sin humedad ni goteras, con estándares de seguridad que previenen conflictos internos. Modernizar es dignificar, para ambos lados del sistema.
¿Cuáles son los principales proyectos o reformas que el INPEC tiene previstos para los próximos años en materia de política penitenciaria y derechos humanos?
Es importante aclarar que el INPEC no formula la política penitenciaria —esa es una competencia del Ministerio de Justicia—, pero sí proponemos estrategias, planes y programas. En esta administración hemos enfocado nuestro trabajo en la humanización penitenciaria, entendida no solo como una mejora en cifras o infraestructura, sino como un enfoque centrado en las personas privadas de la libertad y en la dignificación del funcionario penitenciario.
Uno de los proyectos clave es la industrialización del sistema penitenciario. Ya se han puesto en marcha iniciativas como Saska Renacer, un programa liderado por el Ministerio de Industria y Comercio que ha impactado seis cárceles del país. Esta estrategia articula al sector privado con el INPEC: primero se capacita a los internos en confección textil, luego se instala maquinaria —aportada tanto por las empresas como por la institución—, y los privados de la libertad comienzan a elaborar prendas. Al salir, ya cuentan con experiencia técnica y vinculación con el mercado laboral.
Hoy las cárceles producen los uniformes y las botas de los internos. Pero el objetivo es ampliar ese alcance: producir pupitres y uniformes escolares para el sistema público, o impulsar proyectos agrícolas en centros penitenciarios con vocación rural, donde se puedan cultivar productos o generar lácteos que puedan ser distribuidos mediante alianzas con los municipios. Esto permitiría construir cárceles autosostenibles y productivas.
En el plano de la sostenibilidad, se ha desarrollado un proyecto importante en la cárcel del Espinal, donde se instalaron paneles solares en alianza con el Ministerio de Minas y Energía. Allí no solo se genera energía, sino que se capacitó a los internos en instalación y mantenimiento. Hoy son ellos quienes realizan ese mantenimiento. Este modelo ofrece tres grandes beneficios: redención de pena por el trabajo, remuneración económica y aprendizaje de un oficio. Además, fomenta sentido de pertenencia y responsabilidad social.
Estos proyectos son ejemplos de cómo una política penitenciaria bien articulada con otras entidades del Estado y con el sector privado puede generar un verdadero impacto social, avanzar hacia la resocialización efectiva y transformar el rol del sistema penitenciario en Colombia.
¿Cuánto le cuesta al Estado colombiano mantener a una persona privada de la libertad?
Hay que distinguir entre dos tipos de internos: los sindicados y los condenados. El sindicado, que aún no tiene una sentencia en firme, no puede acceder a beneficios de redención de pena, aunque sí participa en actividades sociales y programas dentro del centro. Su costo anual para el Estado es, en promedio, de 13 millones de pesos.
Por su parte, el condenado —quien sí ha sido sentenciado y puede redimir pena a través de trabajo o estudio— tiene un costo anual que oscila entre 32 y 36 millones de pesos, lo que equivale a un promedio mensual cercano a los 2 millones 700 mil pesos.
Este valor incluye alimentación, servicios públicos, custodia y vigilancia, infraestructura y los distintos programas de atención que recibe el interno.
Uno de los elementos que más llama la atención en la discusión pública es el costo de la alimentación. Actualmente, el Estado —a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)— contrata una ración diaria por 16.000 pesos, que incluye desayuno, almuerzo, cena y dos refrigerios. Si lo comparamos con un ciudadano en libertad, es difícil encontrar un almuerzo completo por ese valor en cualquier restaurante del país.
En total, la alimentación de toda la población privada de la libertad representa un gasto anual estimado de 830.000 millones de pesos. Es una cifra alta en términos agregados, pero que, desglosada por persona y por día, refleja una inversión ajustada a las necesidades mínimas de subsistencia y resocialización.

Diversas denuncias señalan la existencia de redes de corrupción dentro de algunas cárceles, en las que estarían involucrados incluso funcionarios del INPEC, además del uso de los penales como centros de operación para llamadas extorsivas. ¿Qué acciones concretas está tomando el INPEC para controlar y erradicar estos fenómenos? ¿Hay investigaciones en curso y medidas disciplinarias reales? ¿Y qué implicaciones tiene la responsabilidad que ahora deben asumir los entes territoriales sobre la manutención de sindicados?
Hay varios temas que se entrelazan. Por un lado, frente a las denuncias sobre corrupción y extorsión, el INPEC ha venido actuando con firmeza desde dos frentes: la prevención y la sanción. Se trabaja en sensibilización de los funcionarios sobre los riesgos de corrupción, se fortalecen los canales de denuncia, y cuando se identifica un caso, se inicia el proceso disciplinario correspondiente. Si el hecho lo amerita, se traslada a la Fiscalía para iniciar una acción penal.
Varios funcionarios del INPEC han sido capturados en el marco de investigaciones por permitir el ingreso de celulares, drogas o beneficios indebidos, lo cual se conecta directamente con redes de extorsión que operan desde los centros penitenciarios. Por eso, la lucha contra estas mafias internas es constante, pero también requiere más tecnología, más personal, y mejores condiciones de trabajo para reducir vulnerabilidades.
Ahora bien, sobre la responsabilidad de los entes territoriales, este es uno de los puntos más delicados y poco discutidos, pero clave para entender la presión actual del sistema penitenciario. La Ley 65 de 1993 establece en sus artículos 16 al 18 que los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales —es decir, de alcaldías y gobernaciones—, y que el INPEC, como institución nacional, debe encargarse solo de los condenados.
Durante años, esa obligación no se cumplió. En la práctica, la mayoría de sindicados han sido alojados en estaciones de policía o trasladados a centros penitenciarios del INPEC, lo cual desbordó la capacidad del sistema nacional. La sentencia unificada 122 de 2022 de la Corte Constitucional reiteró esta responsabilidad territorial, extendiendo a los entes locales el cumplimiento del estado de cosas inconstitucional declarado por el alto tribunal.
Hoy existen apenas 40 cárceles municipales en todo el país, con una capacidad de unos 2.900 cupos, mientras que en estaciones de policía hay más de 20.000 sindicados, lo que evidencia un déficit de más de 18.000 cupos en esa categoría.
Este panorama fue uno de los temas centrales en la Congreso de Alcaldes 2025 en Cartagena con alcaldes y gobernadores. Muchos mandatarios locales argumentaron que no tienen recursos —especialmente los municipios de sexta categoría—, y que priorizan inversión en vías, educación o salud. Sin embargo, la ley es clara: la manutención de los sindicados es su competencia. Por no haber reservado recursos para ello, muchos alcaldes podrían ser sancionados por la Procuraduría, ya que el plazo para cumplir con esa obligación vencía en diciembre del año pasado y fue prorrogado hasta el 1 de julio de este año.
El Ministerio de Justicia está intentando articular soluciones con las ciudades capitales, que tienen más músculo fiscal. Pero también hay dificultades logísticas: por ejemplo, Bogotá tiene unos 2.300 sindicados y está evaluando si le alcanza el tiempo para contratar la prestación del servicio alimentario. Además, existe una disparidad en los costos: mientras la nación paga 16.000 pesos diarios por ración alimentaria, a las alcaldías se les cobra hasta 30.000 pesos, debido al menor volumen de contratación.
En resumen, la discusión ha generado algo positivo: por primera vez en décadas, el país está hablando seriamente sobre el sistema penitenciario. Se calcula que Colombia necesita al menos 40.000 cupos nuevos para aliviar el hacinamiento. Esto implica esfuerzos conjuntos entre la nación, los municipios y los departamentos. Algunos dirán “no tengo cómo aportar cupos”, pero podrían contribuir con recursos, espacios, o servicios. Lo fundamental es que nadie puede seguir evadiendo su responsabilidad.